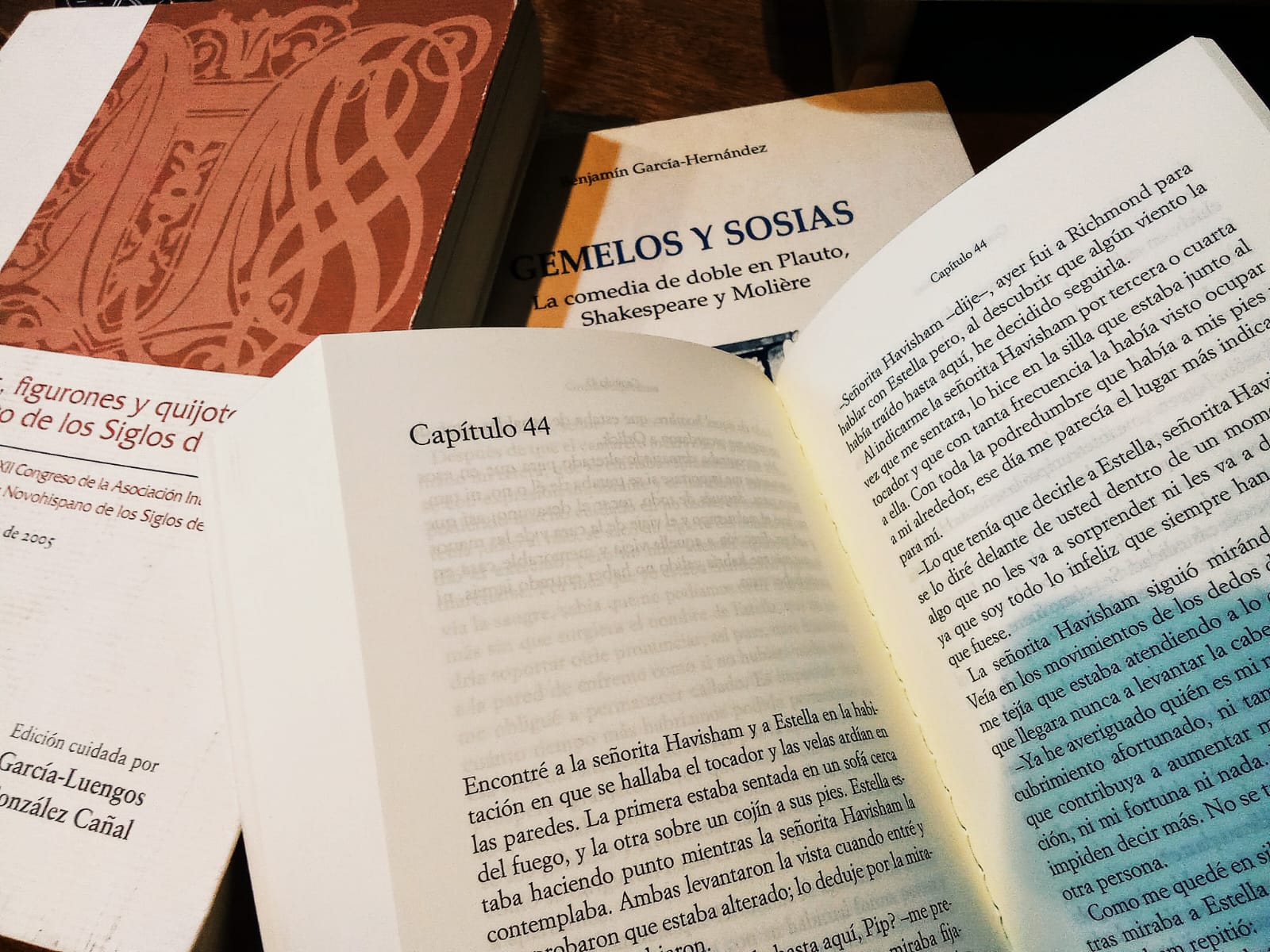Hay días en los que el flamenco pesa más de lo que brilla.
Hay días en los que los pies duelen, sí, pero duele más el alma.
Duele ese esfuerzo por sostener un arte que, aunque lo siento mío, a veces parece recordarme que vengo “de fuera”.
Como si la tierra que piso, cuando bailo, tuviera memoria, y antes de dejarme entrar me preguntara una y otra vez:
¿Quién eres tú para bailar esto?
Bailar flamenco sin ser andaluza, sin ser gitana, sin haber crecido entre patios, compases y bulerías familiares, es una experiencia tan hermosa como áspera.
Es sentir que tu amor por este arte tiene que ser el doble de fuerte para compensar todo lo que, supuestamente, te falta.
Es bailar entre una admiración profunda y un respeto casi tembloroso, con la sensación de que en cualquier momento alguien puede cuestionar tu verdad.
Y sin embargo, aquí estoy.
Aquí sigo.
Porque el flamenco me encontró antes de que yo pudiera explicarlo.
Me abrazó sin pedirme documentos, sin exigirme linaje, sin obligarme a justificar mis raíces.
El flamenco, para mí, fue hogar antes de ser técnica.
Pero fuera de esa intimidad, el mundo no siempre es tan gentil.
A veces pesa la mirada ajena que espera que bailes “como debe ser”.
Que sientas “como hay que sentir”.
Que estés hecha del molde que la tradición dibuja.
Y cuando no lo eres, cuando aportas tu propia historia, cuando mezclas, experimentas, o simplemente cuentas desde otro lugar, puede aparecer la duda, el juicio, la incomodidad de los que creen que las fronteras del arte deben quedarse quietas.
Lo duro no es el baile.
Lo duro es la idea de que el flamenco no puede ser también tuyo.
Y, sin embargo, ¿ qué es el flamenco sino mezcla?
Nació del encuentro entre culturas heridas, desplazadas, marginadas.
Nació del cruce, de la supervivencia, de la necesidad de expresar lo que no tenía palabras.
El flamenco es raíz, sí, pero también es migración, movimiento, cambio constante.
Es la historia viva de quienes nunca encajaron del todo, de quienes hicieron del dolor un lenguaje.
Entonces, ¿por qué no habría espacio para mi historia dentro de él?
¿Por qué no podría bailar desde mis propias grietas, desde mi propia voz, desde mi propio cuerpo que también ha vivido lo que quema y lo que cura?
Hay quienes piensan que si no vienes del mismo lugar, no puedes sentir igual.
Yo creo que sentir diferente también tiene valor.
Que la autenticidad nace de la honestidad, no del origen.
Que el flamenco, si es de verdad, no te pide imitar: te pide contar.
Y yo cuento.
Cuento aunque a veces me tiemble el alma.
Cuento aunque el escenario se sienta demasiado grande o demasiado pequeño para mis dudas.
Cuento aunque me digan que lo que hago no es “del todo flamenco”,
porque sé que en esa frontera, en ese borde, en esa mezcla que incomoda a algunos,
también vive la esencia de este arte.
Bailo con mis luces y mis sombras.
Con el cansancio en mis pies y la vulnerabilidad en mi pecho.
Con la fuerza que me sostiene y la fragilidad que me atraviesa.
Bailo porque hay algo en mí que solo puede decirse con un braceo, un giro, un latido profundo en la planta del pie.
Y cada vez que bailo, me recuerdo que el flamenco no es propiedad de nadie.
Es un territorio del alma, no del mapa.
Un lugar donde la verdad es lo único que importa.
Así que sí, no soy andaluza.
No soy gitana.
No crecí dentro del círculo tradicional.
Pero eso no me impide amar este arte con todo mi ser.
No me impide estudiarlo, respetarlo, vivirlo y transformarlo desde lo que soy.
Porque al final, bailar flamenco es estar desnuda ante uno mismo.
Es reconocerse en el temblor.
Es abrazar la fuerza y aceptar la herida.
Es ser frágil sin pedir perdón por ello.
Y en esa fragilidad mía,
en esa mezcla mía,
también late el flamenco.